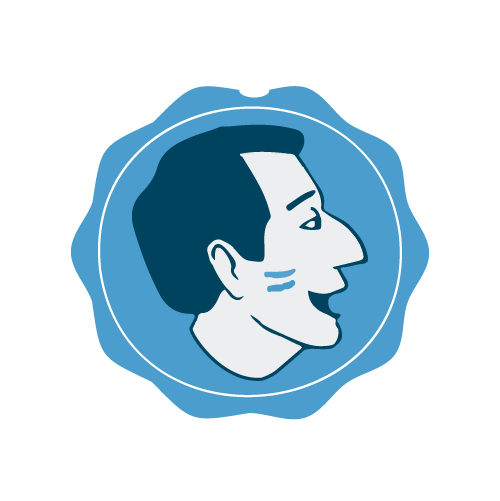Una lectura sobre el trabajo, la dignidad y el tiempo perdido
Hay un detalle que parece una anécdota trivial, pero revela un programa cultural entero. El Presidente se jacta de que no come. O mejor dicho: de que no ritualiza la comida. Dice que es energía, que podría ingerir nutrientes en formato astronauta y le daría lo mismo. Comer no es encuentro; es carga de combustible.
Puede parecer una excentricidad. No lo es. Es un programa cultural. Si la comida deja de ser mesa y se vuelve insumo, entonces la vida deja de ser experiencia compartida y pasa a ser optimización metabólica. No hay sobremesa. No hay ocio fecundo. No hay pausa donde la palabra circula sin objetivo productivo. Y sin pausa no hay memoria. Y sin memoria no hay sujeto político.
La reflexión compartida -esa conversación que nace de un café, de un almuerzo, de una espera- forma comunidad. Y la comunidad produce algo peligrosísimo para un sistema que necesita individuos autoexplotados: produce conciencia. No es casual que la cultura del rendimiento desconfíe del tiempo improductivo. Porque allí, en ese margen aparentemente inútil, se forjaron los derechos que hoy se presentan como cargas.
La reforma como optimización del “capital humano”
La reforma laboral no es solo un conjunto de artículos. Es la cristalización jurídica de un clima espiritual: la optimización del “capital humano”. Bajo esta lógica, el trabajador ya no es una persona, sino un activo financiero. Y un activo que descansa es un activo que se devalúa.
La jornada extendida se presenta como modernización. La flexibilización como dinamismo. La reducción de indemnizaciones como incentivo a contratar. Todo suena técnico, pero debajo late una redefinición de lo humano donde la tecnología actúa como el “nutriente de astronauta” del trabajo moderno: algoritmos que eliminan al compañero, que transforman el empleo en una plataforma solitaria de disponibilidad total, midiendo cada segundo de productividad.
Lo inquietante es que una parte de la sociedad lo celebre con fervor moral, como si el agotamiento fuera virtud y el descanso, sospecha. Aparece una nueva ética: si trabajás hasta desarmarte, sos digno; si pedís condiciones, sos un obstáculo.
Un regreso al siglo XIX
Lo que hoy se nos vende como “libertad de contratación” es, en realidad, un regreso al siglo XIX. Ya en 1891, la encíclica Rerum Novarum advertía que el trabajo no es una mercancía: el hombre no es hierro ni carbón que se compra al peso. León XIII fue explícito: si un trabajador acepta condiciones injustas por necesidad, esa “libertad” está viciada. La necesidad no legitima la injusticia; la vuelve esclavitud encubierta.
Cuando la reforma actual -que obtuvo media sanción en el Senado en febrero de 2026 con 42 votos a favor y 30 en contra, en medio de protestas y tensiones- propone extender jornadas hasta 12 horas, crear banco de horas, flexibilizar indemnizaciones y limitar derechos colectivos, está invirtiendo un siglo de doctrina social. Aquella que en 1931, con Quadragesimo Anno, denunciaba la “dictadura económica” del capital financiero desligado de la vida real.
No se trata de apelar a la autoridad religiosa, sino de señalar una paradoja: en una cultura históricamente atravesada por la tradición social cristiana -y en Argentina, influida por el peronismo que la incorporó-, hoy se naturaliza lo que hace más de un siglo fue denunciado como inhumano. Hay una memoria que se ha perdido, y con ella, la capacidad de nombrar la injusticia.
La inversión de la carga moral
Se nos propone un relato curioso: la Argentina es pobre porque el trabajador tuvo demasiados derechos. Es una inversión extraordinaria de la carga moral. No es la estructura productiva lo que se discute, ni las rentas financieras, ni la primarización sin valor agregado. Es el “costo laboral”.
Es como si la fragilidad de una casa fuera culpa del ladrillo que exige mezcla. Reducir la discusión económica al trabajador es desplazar la responsabilidad del fracaso estructural hacia el eslabón más débil. Y eso no es análisis serio; es una brutal correlación de fuerzas. Cuando la organización colectiva se debilita, el derecho aparece como privilegio. Y así, lo que fue columna vertebral de un movimiento que colocó al trabajador como sujeto político hoy es presentado como un anacronismo.
Descartando vidas

Lo que muchos no advierten es que esta cultura no solo recorta beneficios: descarta vidas. Al absorber la jornada entera, el sistema le quita al hombre su rol de padre, de vecino, de ciudadano. Lo reduce a fuerza laboral pura. Descarta tiempo familiar, descarta amistades, descarta comunidad, descarta infancia. Todo aquello que no produce valor inmediato se vuelve residual.
Pero los derechos laborales no surgieron de cálculos contables. Surgieron de sangre y de hombres y mujeres que entendieron que la dignidad no podía depender de la voluntad del mercado. Revitalizar esos derechos exige algo más hondo que una movilización: exige reconstruir el tejido cultural que los hizo posibles. Sin comunidad no hay derecho, y sin memoria no hay conquista.
La paradoja ontológica
La discusión no es técnica. Es ontológica. ¿El trabajo es una dimensión de la persona o su totalidad? ¿La economía está al servicio de la vida o la vida al servicio de la economía?
Se suele decir que la Argentina produce alimentos para 400 millones de personas. La cifra es una simplificación -incluye forraje para animales y productos no destinados al consumo humano directo-, pero señala algo innegable: el país tiene una capacidad productiva extraordinaria. Que esa capacidad no se traduzca en bienestar para su propia población no es un problema de eficiencia técnica. Es un problema de distribución, de prioridades y, en última instancia, de dignidad.
Esta reforma, en su afán de ser parte del “mundo eficiente”, encierra una paradoja que debería interpelarnos: somos capaces de producir riqueza alimentaria a escala global, y sin embargo, el sistema sugiere que los pobres sobran. Según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA), al cierre del tercer trimestre de 2025 la pobreza por ingresos alcanzó el 36,3% de la población (indigencia 6,8%), una caída de 9,3 puntos interanual, pero la UCA advierte que la reducción efectiva -corregida por mejoras en captación de datos- es mucho más modesta (alrededor de 2,1 puntos desde 2023), y la pobreza multidimensional (que incluye privaciones en acceso a salud, educación, vivienda y derechos básicos) afecta al 67% de los argentinos. Se naturaliza así la precariedad de millones como si fuera inevitable, invisibilizándolos fuera del relato de “éxito macro”. Es culpa entonces de ese 67% de “pobres” la pobreza, de su falta de formación entrepreneur.
Se los vuelve invisibles. Se los coloca fuera del relato. Se naturaliza su existencia precaria como si fuera el orden natural de las cosas.
Una sociedad que pierde la capacidad de ritualizar la comida termina creyendo que la vida es pura ingesta calórica. Una sociedad que pierde la pausa termina aceptando cualquier ritmo -incluido el de una reforma laboral que, con media sanción en el Senado en febrero de 2026, extiende jornadas, flexibiliza indemnizaciones y limita derechos colectivos, todo en nombre de la “modernización”-. Todo desaparece con un costo, aunque no figure en el Excel. Y lo que se erosiona primero no es el salario: es la conciencia de que la dignidad humana es el límite infranqueable de cualquier mercado.
Recordar es detenerse a pensar qué modelo antropológico estamos naturalizando. Qué implica aceptar como normal una jornada que absorbe la vida entera. Es preguntarnos por la responsabilidad de quienes dicen representar a los trabajadores y administran ese legado con tibieza o cálculo. Pero también es preguntarnos por nosotros mismos: ¿hasta dónde hemos incorporado la lógica del rendimiento como medida de nuestro valor? ¿Y qué sociedad queremos dejar a las generaciones que vienen?
Si la política que nació para dignificar al trabajador acepta que la variable central es el “costo”, no estamos ante una derrota táctica, sino ante una transformación cultural grave. Una transformación que no se combate solo con leyes, sino con la recuperación de aquello que la ley intenta proteger: la certeza de que hay dimensiones de la vida que no tienen precio.
Por Dario Pereyra