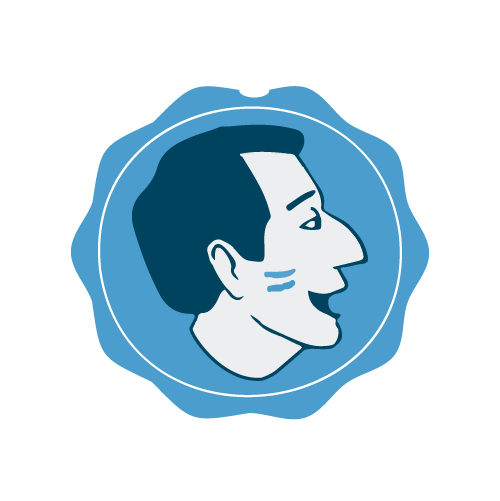Hace exactamente 209 años, se ponía en marcha una de las empresas militares más grandes de la historia: el Cruce de Los Andes de José de San Martín.
Era viernes 17 de enero de 1817 y partía desde Panquehua, en las afueras de Mendoza, la vanguardia del Ejército de Los Andes, al mando de Las Heras, que cruzaría por el paso de Uspallata.
El domingo anterior había partido desde San Juan Juan, Manuel Cabot, y días sucesivos las otras columnas (en total eran una por La Rioja, dos por San Juan y tres por Mendoza). En total eran 3 generales, 28 jefes, 207 oficiales, 15 empleados civiles, 3778 soldados de tropa (formado por una mayoría de esclavos libertos), 1200 milicianos, 25 baquianos, 47 médicos y enfermeros, 16 piezas de artillería, 1600 caballos extras y 9300 mulas.
Pero la cosa fue bastante distinta a las figuritas del «Billiken» o «Anteojito». Lejos de aquella bucólica imagen de un San Martín montado en un brioso caballo blanco, el Cruce de Los Andes fue un compendio de complicaciones, esfuerzos y sacrificios. Buenos Aires no mandaba lo necesario y todo tuvo que resolverse con el esfuerzo del pueblo cuyano.
Aquel supremo esfuerzo colectivo, podríamos sintetizarlo en dos hombres fundamentales para San Martín: Fray Luis Beltrán y el Molinero Tejeda.
El primero fue un fraile franciscano, devenido en metalúrgico (en Argentina se conmemora del día del metalúrgico el 7 de setiembre por la fecha de su nacimiento) y luego en espía y soldado (peleó en las batallas de Chacabuco y Cancha Rayada).
Estudió religión, pero también química, matemática y mecánica en Santiago, fue capellán y trabajó en la maestranza del ejército chileno. Luego del desastre de Rancagua (1814) se exilió en Mendoza y se incorporó a las filas de San Martín, quien lo hizo jefe del parque de artillería del Ejército de los Andes. En sus talleres trabajaban más de 700 hombres, que fabricaban armas, municiones, pólvora y herrajes. Lo llamaban «Vulcano con sotana», «El Arquímedes de la patria» y «Artesano del cruce».
En Mendoza, Fray Luis Beltrán no dejó ni campanas, ni ollas, ni rejas que no se fundieran para transformarse en armas, cañones, granadas, fusiles, municiones, sables, lanzas, vehículos de transporte, elementos de seguridad, estribos, herraduras, puentes colgantes, grúas y pontones.
El otro era Andrés Tejeda, un mestizo que trabajaba en el molino del Estado moliendo granos. Pero San Martín le encargó otra cosa, tendría que moler telas, algo que nunca había hecho. ¿Y para qué? Para abatanar, que es a través de golpes, hacer más pequeños los espacios entre los hilos, así se evita que pase la humedad o el frío. Es decir, impermeabilizar.
Esto era indispensable para un ejército que cruzaría la cordillera por pasos a 3 o 4 mil metros de altura, con nieves son eternas y temperaturas bajo cero. El molinero Tejeda lo hizo, y los soldados se protegieron de la nieve y el viento blanco gracias a él.
Son solo dos ejemplos de un pueblo en armas, de tantas mujeres y hombres que pusieron sangre, sudor y lágrimas para una empresa común. San Martín fue el gran capitán, pero aquella fue una construcción colectiva, algo que nadie había hecho, cruzar una cordillera por pasos a 4 mil metros de altura. Ni Aníbal, ni Napoleón, cuando cruzaron Los Alpes. No se puede ni comparar la dimensión que tienen Los Andes a la altura de Mendoza.
Por eso, más que admirarlos y admirarlas, hoy, lo que hay que hacer es conocer a aquella gente e imitarla. Dejar de quejarnos y empezar a arremangarnos. Lo único prohibido es deprimirse o pensar que algo es imposible para nosotras y nosotros.
Por Mariano Saravia