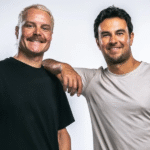El ensayo cuestiona el uso de categorías propuestas por la academia. Indaga en los orígenes del «cabecita negra» y revindica el carácter plebeyo del movimiento popular.
Por Marcelo Ibarra
I. La representación popular
El pasado 22 de mayo La Libertad Avanza, el partido gobernante, realizó un acto multitudinario en el Luna Park, en el cual el Presidente de la Nación ofreció una charla, en formato de “mesa redonda”. Los móviles televisivos desplegaron una amplia cobertura desde varias horas antes de la realización del evento. El rasgo distintivo del público era su heterogeneidad, ya no se trataba de ese votante fácilmente encasillable como gamer, blanco y adolescente, sino más bien un sujeto variopinto, integrado también por mujeres y padres de familia, con un continuum de tonalidades de piel y oficios.
Entonces, ¿los “cabecitas negras” que alguna vez cruzaron a nado el Riachuelo para liberar al Coronel Perón hoy se sienten representados por el libre mercado? ¿Los “descamisados” de mitad del siglo XX, que conocieron el aguinaldo, las vacaciones pagas y la representación gremial, ahora quieren ser emprendedores? ¿El peronismo dejó de representarlos para convertirse ahora en el partido insigne de la clase media? ¿Se trata, en definitiva, de un nuevo sujeto histórico que nuestros intelectuales no vieron venir e irrumpieron en la realidad política como el “aluvión zoológico” que dio nacimiento al peronismo? ¿Será que, finalmente, el peronismo se volvió “casta” y solo le interesa la organicidad partidaria el día de cierre de listas?
En los meses de campaña, entre las PASO y el ballotage, circuló una encuesta que daba cuenta de qué sector social componía el grueso de votantes de cada candidato. Los profesionales, primera generación de graduados universitarios en sus familias, y las mujeres fueron los que menos votaron a la Libertad Avanza. Entonces, un primer indicio daría cuenta de que los que sí votaron por la propuesta del libre mercado eran, en su mayoría, varones, asalariados, sin estudios universitarios, empleados informales, sin representación gremial. Y, quizás, el trabajador “símbolo” que cumple con estos requisitos haya sido “el pibe de Rappi”, de quien hemos hablado en otra ocasión.
Surgen otras preguntas incómodas: ¿y si “el pibe de Rappi” odia a los profesionales universitarios, a los investigadores del Conicet, a los intelectuales, a los sindicatos, a la CGT, a los políticos tradicionales y a cualquiera que le hable de ascenso social o movilidad social ascendente? ¿De qué le sirve al “pibe de Rappi” escuchar a los gremialistas, a CFK masacrar a Alberto Fernández en una conferencia, ver los logros del Conicet o que la UBA escaló en un ranking de universidades a nivel mundial si él sigue siendo pobre? ¿Alcanza con no flagelarnos y decirnos a nosotros mismos que “el pueblo fue engañado”? ¿Nos reconforta que el liberalismo realmente existente haya propuesto, nuevamente, cantos de sirenas y la gente haya comprado ese buzón?
El 55 por ciento obtenido en el ballotage de 2023 por Javier Milei no es el primer espaldarazo de las clases populares a un candidato libremercadista. A Mauricio Macri también lo votó un 52% del padrón en segunda vuelta en 2015 y, anteriormente, Carlos Menem fue el candidato más votado en 2003, luego de haber conducido los destinos del país durante una década (1989-1999), con reelección mediante, y haber dejado un saldo de 25% de desempleo, privatizaciones de empresas públicas y endeudamiento externo. En esa elección, la de 2003, Ricardo López Murphy sacó el 16,37%. Es decir, si se suma esta opción al 24,45% de Menem, el liberalismo obtuvo en esa primera vuelta más del 40%, diez puntos más que Milei. Entonces, a no desesperar, el supuesto “fenómeno” electoral del “outsider” no significa nada nuevo bajo el sol.
Esto no quiere decir que haya que relajarse, decir que “la culpa es de los medios de comunicación” o del sistema. La incapacidad del Gobierno de Alberto Fernández de llevar a cabo la “guerra contra la inflación” por él anunciada, la pésima decisión de reconocer la deuda con el FMI tomada por Macri, los bajos niveles de los salarios registrados y el 40% de pobres, fueron factores que funcionaron como caldo de cultivo para que se acuse al peronismo de gobernar sin justicia social.
II. Clase y etnia
Ya en 1845, Domingo Faustino Sarmiento identificaba en Facundo “tres familias” (blancos, negros e indios) que componían “nuestra nacionalidad”: el indio, que compone el grueso de la población campesina y que “habla aún quichua”, el “soldado andaluz” de la campaña de Buenos Aires, y la “raza negra, casi extinta ya –excepto en Buenos Aires–”, que ha dejado sus “zambos y mulatos”. Esta nacionalidad es, para Sarmiento, “un todo homogéneo”, que “se distingue por su amor a la ociosidad e incapacidad industrial”. Luego, culpa por “este resultado desgraciado” a “la incorporación de indígenas que hizo la colonización”. Y como las razas americanas “viven en la ociosidad y se muestran incapaces del trabajo duro y seguido”, esto “sugirió la idea de introducir negros en América, que tan fatales resultados ha producido” (2006, pp. 36-38). Sarmiento ve la existencia de una identidad, de una clase, que es el resultado del mestizaje entre distintas etnias que, para él, no son otras que “las razas americanas (que) viven en la ociosidad”.
En El cabecita negra, Hugo Ratier explica que “a fines del siglo XVIII la mitad de nuestra población era mestiza. La mayoría era de origen ilegítimo, y por tanto ocupaba una categoría marginal dentro de la clasificación por castas vigente en la colonia” (2022, p.48). Esa campaña de la que habla Sarmiento es, nada menos, que “la frontera india”, el lugar donde una masa de población a la que no se reconoce lugar social preciso, procurará ejercer su libertad”. Serán quienes irrumpieron en “las luchas de la independencia” y, luego, “la base social del caudillismo”. “Son los sin voz, los que jamás integraron los cabildos y las instituciones de la colonia”, subraya el antropólogo pampeano.
Más adelante, observa que “la distinción supuestamente racial, es social. El mestizo que tuvo la suerte de ser producto de un casamiento legítimo, será “blanco” a los efectos sociales, y enfrentará a sus hermanos menos afortunados. Otro tanto sucederá, como veremos, en el caso del cabecita negra” (p.49). Es decir, ser “blanco” no es cuestión de pureza de sangre, sino un resultado situacional, dependiendo del contexto y lugar.
En la Argentina de 1875, post presidencia de Sarmiento, poco había en común entre un quichua de Santiago del Estero, una “muchacha blanca”, pastora de ovejas, en San Luis, un empleado de comercio “de raza española pura” en Córdoba o un mulato peón del puerto de Buenos Aires, por mencionar los mismos arquetipos del Facundo. El primero no formaba parte de la misma sociedad en la que vivían los demás, tenía la suya propia, antes de la “Conquista del Desierto”. Por su parte, el resto pertenecían al mismo orden social, más allá de la evidente distancia étnica y cultural que los separaba. Más allá de su fragmentación y heterogeneidad, es indudable que todos comparten una situación común de subalternidad respecto de la oligarquía, la clase que tiene el poder social, económico y político.
En palabras de Ratier, los cabecitas negras “venían llegando (a Capital Federal) desde 1930, cada vez más masivamente” y para “la década del 40 fueron legión”. “La clase media los vio avanzar, estupefacta” (p.35), si bien, “el migrante interno no trepaba a los codiciados cargos típicos de la clase media”. La industrialización “los ubicó luego en las fábricas nacientes”. Allí podían ganar más que un empleado, pero “no gozaban del prestigio que la ciudad otorgaba a estos”. Los que no pudieron o no quisieron incorporarse al proletariado fabril ocuparon puestos en los llamados servicios; mozos, porteros, transportistas” (p.36).
Esos cabecitas, explica Ratier, “no sintiéndose tal vez herederos de los mártires de Chicago, sino simplemente protagonistas de la despreciada gesta del octubre porteño, autores del rescate de un líder, ganadores de una elección. Desde el poder, el peronismo institucionalizó el sindicato. El delegado de fábrica deja de ser clandestino y se convierte en un personaje temible para los patrones” (p.36). Es decir, al momento del derrocamiento de Perón en 1955, el cabecita se desempeñaba en fábricas, comercios, servicios, tenía cobertura sindical. Eso explica la siempre criticada adhesión de las clases populares al peronismo, con prejuicios del tipo “no saben votar”, “votan por clientelismo”, etc.
Coincide, con Hugo Ratier, el filósofo Carlos Astrada. En El mito gaucho (1948), afirma que “en un día de octubre de la época contemporánea, día luminoso y templado, en que el ánimo de los argentinos se sentía eufórico y con fe renaciente en los destinos nacionales, aparecieron en escena, dando animación inusitada a la plaza pública, los hijos de Martín Fierro. Venían desde el fondo de la pampa, decididos a reclamar y a tomar lo suyo, la herencia legada por sus mayores” (p.95-96).
Cabe señalar que si bien el peronismo reivindicó la identidad del cabecita negra, lo hizo desde otro lugar, desde el mestizaje y revalorizando la Hispanidad. Durante el siglo XX, en diversos países de América Latina irrumpieron movimientos populares multiétnicos que enfatizaron la configuración de las identidades de clase: la Revolución mexicana, el APRA peruano, el peronismo, el Partido dos Trabalhadores en Brasil y la síntesis entre sindicalismo y pueblos originarios de Evo Morales en Bolivia. En todos los casos, se apeló a un sujeto definido por su condición trabajadora o campesina, antes que a pormenorizar diferencias étnicas.
III. ¿Quién es un otro?
Plantear que la crisis de representatividad pueda implicar que las clases populares hayan dejado de sentirse representadas por el peronismo toca la fibra más íntima de la militancia. Si decimos que “la Patria es el otro”, pero a ese otro el peronismo no le garantiza justicia social, quién podría asombrarse de que “el pibe de Rappi” abreve en aguas liberales. Para completar, nuestros intelectuales, pedagogos, dirigentes se embanderaron en la deconstrucción antes que en el revisionismo histórico. De este lado, nos quedaron quienes se recibieron en la universidad gracias a Perón, pero estudiaron teorías europeas que ocultan y niegan a Perón.
Cuando a nuestros académicos les causó urticaria el concepto de cabecita negra, propusieron el eufemismo de “marrones”, categoría usada para etiquetar a las clases populares y diferenciarse de las organizaciones de afrodescendientes “negros”. Si ya el término pueblo resultaba complejo, quién puede imaginar que se arribará a buen puerto mediante la balcanización del pueblo en colores de piel, minorías sexuales, creencias religiosas. Pareciera que la imposibilidad de representar a las clases populares debe ser el precio de nuestra carne.
No diré que ya no existe la clase obrera para que no me acusen de fatalista, pero, al menos debemos aceptar que el concepto se ha vuelto difuso, una entelequia. Lúcidamente, Clarín empezó a hablar hace dos décadas de “la gente”, un sujeto amplio, escurridizo, cambiante: puede incluir individuos cínicos, frívolos, hedonistas, consumistas alienados, como también solidarios, cooperativos, conscientes.
Si nos colocamos desde un lugar de superioridad cientificista para hacer etnografía, ocupamos el lugar del saber frente al objeto de estudio, es decir, los “marrones”, término formulado por los académicos blancos. Esta es una trampa académica, nadie en una villa se reivindica a sí mismo marrón. Esto explica el apoyo popular a la opción gobernante del liberalismo. ¿Sumamos voluntades si seguimos haciendo culto al pobrismo, sacando fotos de una doña revolviendo una olla, una familia tomando mates con torta fritas o unos nenitos jugando con una pelota rotosa? ¿No sería lógico que en lugar de generar empatía estemos generando rechazo? En consecuencia, ¿cuál es, entonces, nuestro horizonte filosófico? ¿Mirar Netflix hasta morir?
Volvamos a Astrada, a Hernández Arregui, a Ratier. Volvamos a hablar de “descamisados” y “cabecitas negras”. Quizás, el singular “clase obrera” o “trabajadora” también sea una forma de balcanizar las identidades. Quizás, sería más pertinente hablar de clases populares, plebe o bajo pueblo, como en la época de la Independencia. Si no logramos interpelar a la clase media ni al “pibe de Rappi”, puede ser que el destino de nuestro país sea convertirse en un país bananero, con 90% de pobres y la clase media acepte su lugar en el mundo, es decir, su extinción.
Fuentes consultadas:
· Astrada Carlos (1948). El mito gaucho. Ediciones
Cruz del Sur. . Buenos Aires.
· Astrada Carlos (2007). Tierra y Figura.
Colección Pampa Aru. Las Cuarenta. Buenos Aires.
· Ratier Hugo (2022). El cabecita negra, una
reedición necesaria. EDULP, La Plata.
· Sarmiento Domingo Faustino (2006). Facundo.
Longseller. Buenos Aires.
Por Marcelo Ibarra director de Revista Punzo