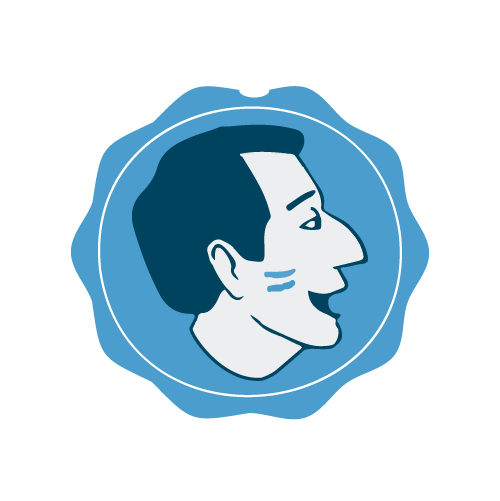A cincuenta años del golpe cívico–militar–eclesiástico del 24 de marzo de 1976, la memoria no es una consigna vacía ni un ritual repetido: es una disputa viva contra el olvido, la negación y la impunidad. También es la recuperación de historias que incomodan, porque muestran que incluso en el corazón del horror hubo quienes se negaron a convertirse en asesinos.
En los campos de La Perla, uno de los mayores centros clandestinos de detención y exterminio del país, la orden era clara y brutal. El genocida Luciano Benjamín Menéndez había establecido un pacto sellado con sangre: todos debían matar, para que nadie hablara. No era solo una metodología represiva, era una estrategia de silencio absoluto. Quien participaba, quedaba atrapado para siempre.
Sin embargo, hubo una grieta en ese pacto. Se llamó Carlos Beltrán.
Beltrán era un gendarme joven, humilde, sin poder ni jerarquía. Una madrugada fue subido a un camión junto a integrantes de la patota de La Perla: Luis Manzanelli —uno de los torturadores más crueles—, Gino Padován, Ricardo “el Yanqui” Luján y el chofer. En la caja del camión viajaban dos personas secuestradas: un hombre y una mujer, muy jóvenes, ella con un embarazo avanzado.
En algún punto del campo, los hicieron bajar. Al hombre le ordenaron cavar su propia fosa. Luego vino la orden final: Beltrán debía ejecutar a ambos. No era una prueba cualquiera: era el ingreso definitivo al engranaje del genocidio.
Beltrán se negó.
Se negó sabiendo que Manzanelli podía matarlo ahí mismo por “desobediencia”. Se negó bajo amenazas, gritos, presiones. Se negó con miedo, pero con una decisión que lo separó para siempre de sus verdugos. Ante su negativa, Manzanelli, Padován y Luján asesinaron al joven. Luego mataron a la mujer. Manzanelli la remató porque aún se movía.
Después subieron al camión y se fueron. Dejaron a Beltrán solo, caminando en la noche, aterrorizado, sabiendo que podía ser torturado o asesinado por haber dicho no. Llegó como pudo a los galpones de La Perla. No lo mataron. Lo expulsaron. Le dijeron que “no servía como militar”.
Tenían razón. No servía para matar.
Años después, Beltrán hizo lo que muchos no hicieron: habló. Testificó en el primer juicio a Menéndez, en 2008. Reconoció a Manzanelli como “el Hombre del Violín”, por su “cogote torcido”. Contó cómo asesinaban y enterraban cuerpos en el mismo predio. Rompió el pacto de silencio que sostenía al terror.
Carlos Beltrán murió en la indigencia, sin homenajes ni reconocimiento institucional. Manzanelli murió despreciado, incluso por los suyos. La historia, sin embargo, los juzga de manera muy distinta.
A 50 años del golpe, recordar a Beltrán no es exaltar una excepción: es reafirmar una verdad incómoda. No todos fueron iguales. Siempre hubo elección. Siempre hubo responsabilidad.
Y hubo quienes, aun desde el lugar más vulnerable, eligieron no matar y tuvieron el coraje de contarlo.
Porque la memoria también se construye con nombres que el poder quiso borrar.
Por Jorge Vasalo