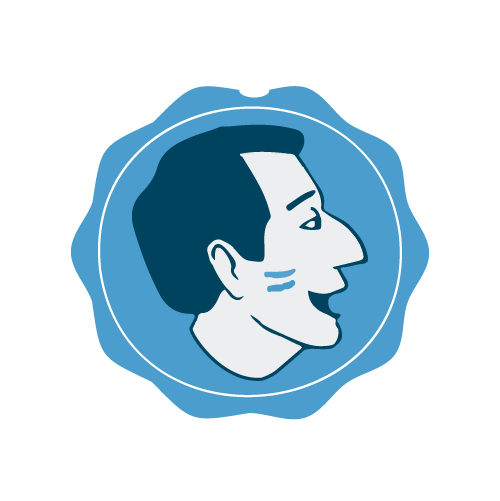El petróleo continúa siendo un recurso crítico en el sistema internacional, no solo por su centralidad en la matriz energética global, sino porque estructura relaciones de poder, condiciona la seguridad económica de los Estados y define sus capacidades de proyección geopolítica, al menos durante varias décadas más, más allá de las aspiraciones de los entusiastas de la electrificación que sueñan con un mundo desconectado del hidrocarburo.
En este escenario, la competencia por el control de grandes reservas y de los corredores estratégicos por donde circula el crudo resulta tan relevante como la posesión misma del recurso. En la coyuntura actual, esta disputa se ve atravesada por el ascenso de China como principal importador energético global, cuya estrategia de aseguramiento —basada en inversiones, financiamiento e instrumentos contractuales de largo plazo— ha incrementado la preocupación estadounidense respecto de que recursos clave, en particular el petróleo venezolano, contribuyan a fortalecer la seguridad energética de su principal competidor sistémico.
La guerra en Ucrania profundizó esta dinámica. Las sanciones impuestas a Rusia alteraron de manera significativa los flujos tradicionales de hidrocarburos y revalorizaron a Venezuela como poseedora de las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, concentradas principalmente en la Faja Petrolífera del Orinoco —un tesoro que, ironías del destino, ha sido más maldición que bendición—. En este contexto, el interés de Estados Unidos no se limita a una eventual reinserción parcial del crudo venezolano en el mercado internacional, sino que apunta a regular estrictamente sus destinos. Permitir una comercialización autónoma hacia China implicaría reforzar la posición energética de un rival estratégico; hacerlo hacia Europa sin mediación estadounidense podría debilitar la nueva arquitectura de dependencia energética que se consolidó tras el corte del suministro ruso, fomentando estrategias de control indirecto para asegurar suministros “estables”. De este modo, el régimen de sanciones, licencias, embargos y bloqueos aplicados al petróleo venezolano —que redujo la producción a cerca de un millón de barriles diarios, un declive atribuible también a la gestión interna del chavismo— y la operación de secuestro y enjuiciamiento del dictador Maduro deben interpretarse como un instrumento de control geopolítico de los flujos energéticos, más que como una mera política antinarcóticos.
Este modo de operar por parte de los estrategas políticos y militares estadounidenses no puede comprenderse de manera aislada, sino a la luz de la experiencia histórica acumulada en intervenciones directas y derrocamientos de regímenes considerados hostiles a sus intereses estratégicos. Para ser intelectualmente honestos, la política exterior estadounidense ha recurrido de forma reiterada a este tipo de acciones; sin embargo, los casos de Irak y Afganistán debieron haber constituido instancias de reflexión profunda para sus planificadores estratégicos. La evidencia histórica sugiere que estas intervenciones, lejos de consolidar órdenes políticos estables y funcionales, tendieron a producir fragmentación institucional, violencia prolongada y recomposición caótica del poder. Asimismo, América Latina ha ocupado un lugar singular dentro de esta trayectoria, concebida históricamente como un espacio “doméstico” y donde se ensayaron doctrinas y tecnologías tanto económicas como militares, porque nada como el “patio trasero” para probar recetas sin riesgos globales.
El caso panameño resulta paradigmático. La invasión de 1989, que culminó con el derrocamiento de Manuel Noriega —también acusado de narcotráfico— y con el aseguramiento del control político sobre la administración del Canal de Panamá, implicó elevados costos humanos, la destrucción de barrios populares y la consolidación de estructuras de dependencia política y económica en el período posterior a la intervención. El documental The Panama Deception (1992) resulta especialmente ilustrativo al reconstruir no solo el operativo militar, sino también sus consecuencias de mediano y largo plazo. El film se inicia con escenas nocturnas de helicópteros aterrizando, que anticipan el ensayo de un modelo de guerra rápida, altamente tecnologizada y de impacto concentrado —una forma embrionaria de lo que luego se consolidaría en la Guerra del Golfo bajo la operación “Tormenta del Desierto”—, marcando el abandono definitivo del modelo de despliegue prolongado y caótico asociado a Vietnam, experiencia que había significado una humillación estratégica para Estados Unidos. Más allá del impacto inmediato, el documental muestra cómo Panamá funcionó como un laboratorio de pruebas de armamento, tácticas militares y dispositivos de control territorial, con efectos críticos sobre la sociedad panameña.
En Irak, el derrocamiento de Saddam Hussein en 2003 implicó el colapso abrupto de un régimen autoritario que, pese a su carácter represivo, mantenía un control centralizado del territorio y de las tensiones sectarias. Luego, la disolución del aparato estatal, en particular del ejército y del partido Baaz, generó un vacío de poder que fue rápidamente ocupado por múltiples facciones armadas organizadas en torno a clivajes étnicos, religiosos y tribales. Antes de la invasión, Irak presentaba un Estado fuerte, aunque coercitivo; posteriormente, el país atravesó una guerra civil prolongada, la proliferación de grupos insurgentes y, finalmente, el surgimiento del Estado Islámico, fenómeno directamente vinculado a la desestructuración institucional posterior a la ocupación, con violencia prolongada e incluso destrucción de pozos petroleros, perpetuando inestabilidad sectaria y costos humanos en cientos de miles, todo ello tras una inversión militar colosal que, al cabo de pocos años, devolvió el escenario a un caos similar al inicial, como si el ciclo de la historia se burlara de los esfuerzos por romperlo.
Un proceso análogo puede observarse en Afganistán: la intervención iniciada en 2001 logró expulsar rápidamente al régimen talibán del poder formal, pero fracasó en la consolidación de un Estado funcional y legítimo en amplias zonas del país —dos décadas después, la retirada de las tropas estadounidenses y aliadas culminó en el retorno de los talibanes al gobierno en 2021, evidenciando el fracaso estructural del proyecto de construcción estatal impulsado desde el exterior, donde una inversión militar masiva de años terminó restituyendo el mismo problema que se pretendía erradicar, recordándonos que la democracia no se impone con un cronograma delineado por organismos internacionales y que las lealtades locales suelen ser más resistentes.
En conjunto, estos casos muestran que el control de recursos estratégicos como el petróleo y de infraestructuras críticas, ha constituido un eje constante de la política exterior estadounidense. La acumulación de experiencias fallidas no condujo al abandono de estas prácticas, sino a su reformulación: menor ocupación militar directa, mayor uso de sanciones económicas, control indirecto de flujos estratégicos y administración selectiva de mercados energéticos, y por último captura y entrega exprés de tiranos locales. En el escenario posterior a la guerra en Ucrania, el petróleo venezolano y los corredores por los que puede circular se consolidan nuevamente como piezas centrales de una geopolítica en la que la disputa no gira únicamente en torno al recurso, sino fundamentalmente en torno a quién decide cómo, hacia dónde y bajo qué condiciones fluye.
Retornando al punto inicial, y coincidiendo incluso con la fecha de la invasión panameña —oportuna simetría histórica—, la operación en Venezuela del 3 de enero de 2026 representa un nuevo capítulo en la doctrina del “blitzkrieg” estadounidense tecnológico, donde la eficiencia se mide en minutos y no en décadas. Liderada por la Delta Force, incluyó ataques aéreos para neutralizar defensas antiaéreas y un asalto coordinado al Palacio de Miraflores, culminando en la captura de Maduro (en pantuflas) bajo cargos de narcoterrorismo emitidos por un tribunal neoyorquino en 2020. Sin bajas estadounidenses reportadas, pero con al menos 40 muertes entre venezolanos y cubanos, esta intervención prioriza la reconstrucción petrolera mediante inversiones de firmas como Chevron y ExxonMobil. Sin embargo, introduce un esquema de gobernanza distinto: la administración remota desde Estados Unidos con los actuales funcionarios del régimen chavista, al menos hasta concluir la transición, priorizando la continuidad operativa sobre rupturas abruptas para evitar vacíos de poder similares a los observados en intervenciones pasadas, como las de Irak y Afganistán.
En este contexto, María Corina Machado —candidata favorecida por la diplomacia europea y receptora del Premio Nobel de la Paz— no parece alinearse con las preferencias de Trump. Los migrantes venezolanos observan el desarrollo con esperanza, y una minoría incluso con euforia festiva, aunque es razonable anticipar una posible desilusión ante la continuidad del aparato político-estatal montado por Maduro. Mientras tanto, los chavistas podrían reacomodarse bajo el nuevo marco impulsado por el “comandante” Trump, con figuras como Delcy Rodríguez edulcorando la crudeza del acuerdo mediante un pragmatismo estadounidense que, en última instancia, refuerza su estructura interna y les permite reinventarse (“La Revolución Permanente”, aunque ahora con acento yanqui). Mientras tanto, Maduro quizás ya ha comenzado a calcular sus opciones para conseguir algún arreglo en Brooklyn —al estilo de un migrante latino en Estados Unidos— armado con información clave no solo para la política, sino especialmente para los negocios, con el fin de esquivar un futuro traslado a Guantánamo o incluso a El Salvador, porque los dictadores caídos también necesitan jubilarse.
Este arreglo sirve a Trump en su agenda geopolítica, benefició a los estrategas del Delta Force al proporcionar un buen “sparring” para probar movimientos inéditos y, sobre todo, consolida la capacidad de adaptación de los funcionarios chavistas, demostrando que las ideologías son flexibles cuando el poder está en juego.
Por Blas Kabalin