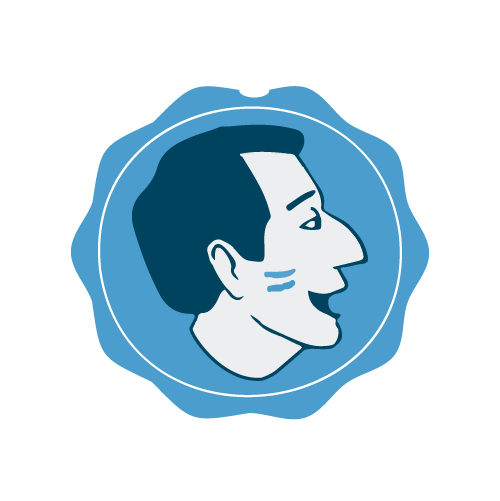En la historia política argentina se reitera una acusación que, por su persistencia, exige ser pensada más allá de la polémica coyuntural: la idea de que los movimientos nacionales, populares y sociales “quieren al pueblo pobre, dependiente e ignorante” para garantizar su dominación. Esta afirmación convive, sin embargo, con un dato empírico y estructural difícil de eludir: han sido precisamente esos movimientos los que, de manera reiterada, ampliaron derechos laborales, fortalecieron el salario mediante negociación colectiva, expandieron la educación pública, universalizaron la salud preventiva y produjeron ciudadanía social.
La paradoja argentina surge allí donde el discurso y la práctica se disocian. Los proyectos que se autodefinen como ilustrados, republicanos o meritocráticos proclaman la libertad individual, la autonomía y el esfuerzo personal, pero implementan políticas que deterioran salarios, desfinancian la educación, restringen el acceso a la salud y trasladan al individuo riesgos que antes eran sociales. En sentido inverso, los proyectos acusados de “populistas” garantizan condiciones materiales básicas para la existencia digna y, paradójicamente, son señalados como enemigos de la libertad.
Esta paradoja no es un malentendido superficial, sino un problema filosófico profundo: revela una concepción empobrecida de la libertad. El liberalismo clásico —y sus traducciones locales— concibe la libertad como ausencia de interferencia estatal, presuponiendo individuos ya formados, autónomos, educados y con recursos suficientes. Sin embargo, esta concepción es puramente formal. La tradición filosófica y social que atraviesa a Aristóteles, Hegel, Marx, Polanyi y, más recientemente, Amartya Sen, sostiene una tesis opuesta: la libertad no es un punto de partida, sino una construcción social. Nadie elige libremente desde el hambre, la ignorancia o la enfermedad. Sin condiciones materiales mínimas, la libertad se reduce a una ficción jurídica.
Los movimientos nacionales, populares y sociales en la Argentina no surgen como elaboraciones doctrinarias abstractas, sino como respuestas históricas a una sociedad estructuralmente desigual. Su rasgo común no es una identidad partidaria homogénea, sino una matriz política: la ampliación de derechos como forma de integración social. Paritarias, salario mínimo, educación pública gratuita, universidades en el interior del país, vacunación masiva, políticas de ingreso vinculadas a escolaridad y salud no constituyen mecanismos de dominación, sino dispositivos de producción de ciudadanía. Lejos de generar sujetos pasivos, producen sujetos capaces de demandar, organizarse y disputar poder.
Aquí se manifiesta el núcleo de la paradoja: ningún poder necesita trabajadores mejor pagos, más educados y con mayor conciencia de derechos para dominarlos. La dominación histórica se ejerce sobre la precariedad, no sobre la dignidad. La acusación de que estos movimientos “necesitan pobres” se revela así conceptualmente inconsistente.
En este punto emerge uno de los mitos más persistentes de la cultura política argentina: “alpargatas sí, libros no”. No se trata de una consigna ingenua ni de un error histórico, sino de un dispositivo simbólico de desprecio social. Su función no es describir políticas reales —que lo desmienten— sino preservar una jerarquía del saber en la que el
conocimiento permanece como privilegio de minorías ilustradas. El mito construye una falsa dicotomía entre necesidad material y cultura, entre cuerpo y espíritu, entre trabajo y pensamiento. Sin embargo, las alpargatas no se oponen a los libros: los hacen posibles. Sin salario, sin alimentación, sin salud, sin tiempo, no hay experiencia educativa real. El cuerpo no es enemigo del espíritu; es su condición.
A este mito fundacional se le suman otros tres, de circulación más reciente, pero de idéntica estructura simbólica.
El primero es “ahora vamos por todo”, atribuido retrospectivamente a Cristina Fernández de Kirchner y elevado a categoría de amenaza totalitaria. El enunciado opera como un significante vacío: no describe un programa concreto, sino que condensa el temor de los sectores dominantes a la ampliación de derechos y a la disputa democrática por recursos, regulaciones y poder. “Ir por todo” no alude a la abolición del orden legal, sino a la decisión política de no aceptar límites implícitos impuestos por relaciones históricas de privilegio. El mito transforma una confrontación democrática en una fantasía de asalto autoritario.
El segundo mito es “me tienen que temer más a mí que a Dios”. Aquí el mecanismo es abiertamente teológico-político. Se construye una imagen de líder omnipotente y soberbia para desplazar la discusión del plano institucional al plano moral y psicológico. No importa la literalidad ni el contexto: su eficacia reside en personalizar el conflicto social, reducirlo a un problema de carácter y neutralizar el debate estructural sobre intereses, poder y redistribución. Se teme menos al autoritarismo real del mercado que al supuesto autoritarismo retórico de quien lo regula.
El tercer mito es “se robaron un PBI”, fórmula hiperbólica que sustituye análisis por magnitud imaginaria. El Producto Bruto Interno, indicador abstracto de flujo económico, es convertido en botín físico, como si pudiera ser sustraído y guardado. No se trata de una imputación jurídica precisa, sino de una narrativa moralizante total, que clausura toda discusión sobre endeudamiento externo, fuga de capitales, estructura productiva, concentración económica o restricción externa. El conflicto social se reduce a un relato de corrupción absoluta, donde el pueblo deja de ser sujeto político para convertirse en espectador indignado.
Estos mitos comparten una misma función: no describen hechos, producen sentidos. Operan como formas de violencia simbólica —en el sentido de Bourdieu—: deslegitiman actores, anulan debates y convierten conflictos estructurales en relatos morales simplificados. No buscan comprender la realidad, sino administrar el sentido común.
Los proyectos que se proclaman ilustrados sostienen una antropología implícita: el individuo autosuficiente, responsable absoluto de su destino. En ese marco, la desigualdad deja de ser un problema político y se convierte en un juicio moral. La meritocracia funciona como una teodicea secular: justifica el sufrimiento social como consecuencia natural del mérito o del fracaso individual. Se habla de libertad mientras se produce dependencia extrema; se invoca la ilustración mientras se vacía la educación de acceso y contenido.
La paradoja argentina, entonces, no reside en los movimientos nacionales, populares y sociales, sino en una conciencia social que invierte causas y efectos. Se acusa de
dominación a quien amplía derechos y se absuelve a quien produce exclusión en nombre de la libertad. Como advirtió Foucault, la dominación más eficaz no es la que se impone por la fuerza, sino la que logra que los sujetos interpreten su precariedad como elección personal.
Epílogo: libertad, dignidad y conflicto
La paradoja argentina no es que los movimientos nacionales y populares “quieran al pueblo pobre y bruto mientras lo educan y lo cuidan”. La paradoja es que una parte de la sociedad confunde abandono con libertad y cuidado con dominación. El dilema de fondo no es partidario, sino ontológico y político: si la libertad es un atributo formal del individuo aislado o una construcción social que requiere condiciones materiales de posibilidad.
Desde esta última perspectiva, la paradoja se disuelve. Educar, cuidar y ampliar derechos no contradice la libertad: la funda. Lo que persiste no es una contradicción lógica, sino un conflicto histórico no resuelto sobre quiénes pueden ser libres, en qué condiciones y a costa de quién.
Por Federico Viscinguerra