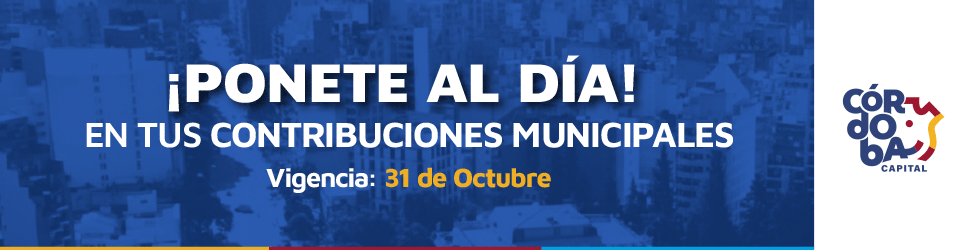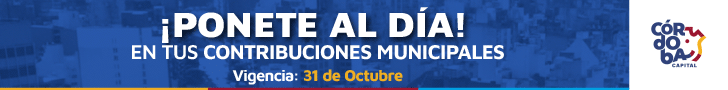Uno de los flancos que expone las falencias de la política económica del gobierno nacional tiene que ver con la performance del consumo masivo. La demanda de bienes elementales es un punto clave en donde se cruzan variables determinantes para la economía como lo son la capacidad de compra, el ingreso (por tano, también el empleo) y la inflación.
Al momento, el logro que expone la administración nacional es la suba moderada de los precios que, pese a la tensión cambiaria, se mantiene en torno a 2 puntos porcentuales. Aún lejos de lo que el mismo presidente había prometido cuando pronosticó que a mitad de año perforaría el 1%, pero una inflación proyectada para este año en el orden de 30% es ostensiblemente menor que la tendencia que recibió con tres cifras de subas anuales. No obstante, esto no trasunta en un robustecimiento de la demanda.
El dólar se mueve, pero la recesión oficia como ancla inflacionaria
Los datos a los que pudimos acceder tanto de supermercados como de comercios de cercanía dan cuenta de que la contracción de las ventas es una tendencia que aún no se corta. Contrariamente, las cadenas nacionales midieron en septiembre una caída en unidades vendidas del 5% en relación al año pasado, destacó Víctor Palpacelli, presidente de la federación de supermercados nacionales.
El rojo de las ventas es alarmante puesto que la base de comparación es baja. Recordemos que tanto las mediciones de Indec, como de consultoras privadas (Scentia o NielsenIQ) coincidieron en que la merma de la demanda en el 2024 fue de dos dígitos, siendo uno de los peores registros de los últimos 20 años. Para Scentia, que mide las ventas en supermercados y autoservicios, el deterioro durante el año pasado fue de 14% en relación al 2023. En consecuencia, luego de un declive de magnitud, era esperable un rebote en el consumo masivo, algo que no ocurre.
“Hay restricción de consumo”, explicó a este medio Palpacelli, quien también preside la red de supermercados Almacor. Consecuentemente, esta merma oficia como ancla inflacionaria, porque “cada vez que se mueve un precio, dejamos de vender”. Lo cual hace que las subas estén “un poco más apaciguadas”. Al momento, producto del alza del dólar, las listas de precios que reciben los supermercados incrementaron en promedio 2,5% en septiembre, cuando venían creciendo 1,6 por ciento. En general las subas de la industria de la alimentación “fueron prudentes”, salvo productos claves de la canasta como “yerbas y aceites que incrementaron entre un 5 y 6%”, señaló el presidente de la federación.
Septiembre fue el peor mes de ventas para almacenes
Por su parte, en los comercios de cercanía la merma del consumo es aún mayor, típico de procesos recesivos en donde se reduce la capacidad de compra de los consumidores, quienes además migran de formato en busca de precio. De acuerdo al último relevamiento del Centro de Almaceneros de Córdoba, entre enero y septiembre, los comercios venden 21,6% menos que hace un año atrás. Esta merma venía amesetada en 20 puntos, piso que rompió en septiembre, siendo el peor registro de ventas minoristas en lo que va del año.
“La combinación de inflación persistente, deterioro social, caída del consumo y volatilidad financiera, configura un escenario macroeconómico de alta fragilidad”, que condiciona decisiones de consumo, por parte de las familias, y de inversión por el lado de las empresas. Sobre esto último, un importante empresario del sector de la alimentación comentó en off a LNM que, si bien en términos de producción están en línea con los registros del año pasado, en donde perciben un mayor menoscabo es en la rentabilidad.
Las subas de gastos fijos liquidan al ingreso disponible
A priori, una de las principales causas de la depresión de la demanda tiene que ver con la destrucción del mercado laboral. Los registros oficiales sobre empleo (correspondiendo el último informe al mes de junio) dan cuenta que en lo que va de gobierno anarcolibertario hay 282 mil trabajadores registrados menos, de los cuales cerca del 60% fueron de empresas del sector privado. Si a esto le sumamos que el Ministerio de Trabajo homologa acuerdos paritarios de 1% habiendo una inflación de 2 por ciento, el resultado es reducción de masa salarial con caída de ingresos.
Además, hay otro factor que también determina la merma de la demanda que tiene que ver con el ingreso disponible. Es decir, aquel remanente de dinero disponible luego de cubrir los gastos fijos (principalmente servicios: energéticos, agua, transporte y alquiler). En efecto, estos gastos claves de los hogares incrementaron más que la inflación. En lo que va del año subieron 25%, mientras que los precios acumulan un promedio general de 19%, según Indec.
En el caso de los servicios, esto ocurre por la reducción de subsidios del gobierno al consumo de agua, gas y electricidad, principalmente, como parte de su objetivo de ajustar las erogaciones para lograr superávit fiscal. Por tanto, en un contexto de reducción de masa salarial y pérdida de poder adquisitivo, el aumento en los costos de servicios y alquiler incrementa su peso sobre el ingreso, lo que esmerila el poder de compra de la demanda.
Fuente: La Nueva Mañana