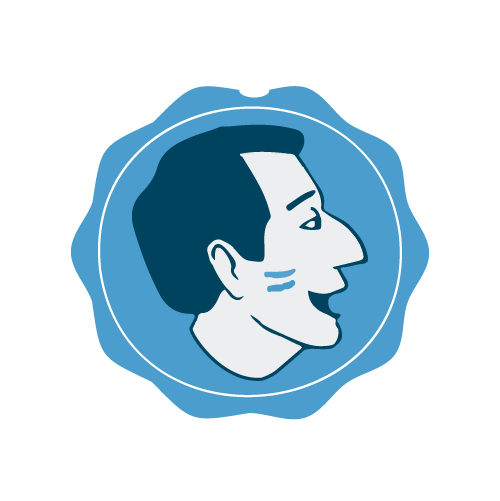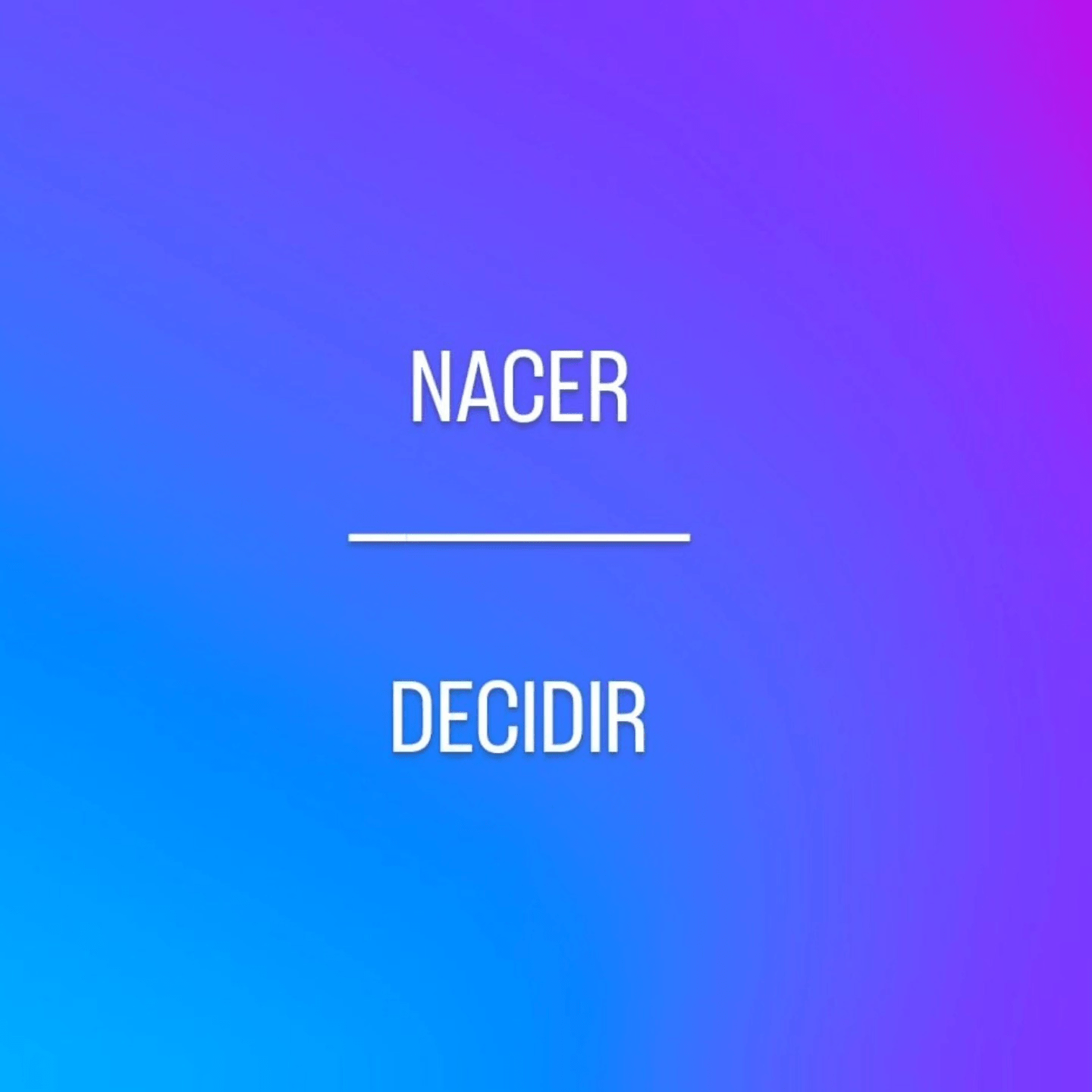El Jesús que conocemos no nació el día de navidad. Por lo menos no sólo ese día. Jesús, llamado el Cristo, llamado el Mesías, llamado borracho fiestero hereje blasfemo, rey de los judíos, maestro. Y muchos otros nombres que también hablan de cómo y quién fue a la luz de otros, que lo nombraron y aún lo nombran.
No nació en navidad: nació, como todo hombre nace, el día de su encuentro con lo decisivo.
Pudo haber sido un día a la orilla del Jordán – algo de eso está contado de manera invertida en el evangelio, en su día de bautismo: con esa voz que se oyó y que es señal de que más bien en algún momento a él se le abrieron los cielos, sus rumbos. Lo que probablemente en lo real sucedió, pudo ser que en ese tiempo, en esos días, o justo ahí, este hombre de treinta años oyó algo diferente sobre el fondo de lo que lo que predicaba el entero Juan. Sobre los gritos llamando a la pureza o la purificación, entre los pedidos de arrepentimiento para el pueblo, y la advertencia del hacha y el juicio: sobre esa prédica a la que adhería pero que quizás le pareció que no traía algo para el pueblo sino para unos elegidos, sobre ese reclamo justo pero demasiado sacerdotal, oyó otra cosa. Y vio -supo, saboreó, tocó- qué era lo que él sentía. Y lo que no. Lo que sí entendía, lo que quería. El relato dice: se abrieron los cielos, alegró un pájaro, clamó otra voz. Pero vale entenderlo como que lo habría pensado o intuido él, probablemente más en el cuerpo que en la mente. La voz, lo que este hombre entendió y oyó, o al revés en el orden, es que el absoluto, lo más trascendente, no era una palabra de penitencia, castigadora, implacable, justa pero feroz acaso, sino que era una voz amorosa, complacida, hasta gozante se diría, y que trataba de igual a igual. Como hijo. Mejor: amigo.
Probablemente pensó y sintió algo que se debe decir al revés, empezando por la otra punta: que al absoluto, a lo que todos llaman -o no nombran, por reverencia, temor, complicidad, comodidad o cobardía- Dios, él lo iba a tratar de cercano, de compañero, de amante, de padre complacido, de vos a vos, de voz a voz.
O quizás nació en el momento en que es narrado algo como su primer milagro. Milagro que se ve que algo tenía que ver con la continuidad de las fiestas, o con el riesgo de que la fiesta de acabe. Con el vino y el baile que siguiera, con prolongar los momentos cotidianos de felicidad de la gente que quería. Quizás era su fiesta misma: la fiesta que tuvo, o que no tendría él nunca. Pero que siempre y por eso era la más suya.
Tal vez nació de su propia entraña, de su nudo en la garganta, de su conmoverse. El día que vio que el hambre de la multitud que lo escuchaba era tanto de pan como de palabras. De palabras también el hambre. Y que las suyas multiplicaban: el hambre y la saciedad. Muchos los vio, y solos y hasya perdidos. Y vio, ahí mismo sin embargo que era posible la sobreabundancia: que podrían sobrar tantos canastos de panes y peces. Tantos como pueblos había alrededor de ese lago donde la gente trajinaba su dura vida.
A lo mejor nació el día que tocó a los enfermos y vio la sorpresa que cura, la de romper los tabúes y de sanar con la cercanía y la caricia y la saliva del beso.
Pudo ser, claro, echando los mercaderes del templo, que hubiera nacido a su rabia ese día.
O entrando en caravana en andas de la alegría de un pueblo que pensaba que él traía otro tiempo.
O en algún momento entre esa euforia de los amigos y vecinos de la ciudad que lo abrazaban, y el momento de ver la ciudad y llorar por ella. Llorar por ella.
Y nació el día, la noche claro, la noche oscura, en que se dio cuenta que venían por él y que sólo algunos amigos estarían o que ninguno estaría y sin embargo había que seguir. Y viendo y viéndose los ojos del desesperado que lo iba a entregar también nacía.
Y esto es misterioso pero también preciso: nació el día en que le importó morir pero no le importó seguir la verdad que había visto en el río, en la fiesta, en el vino, en la orilla, en la herida, en la mujer, en los ojos multitudinarios, en la pueblada, en el fondo solitario de la copa y el abrazo del amigo y el beso del traidor, en la ciudad hermosa, en ella. En la duda del que mandaba, cuando lo rondaba y enfrentaba la verdad y el camino y lo que es o no es de este mundo.
(Pero todavía más, pudo nacer cuando sus compañeras y compañeros reconocieron en su ausencia una presencia más fuerte que la presencia misma)
Cuando nos encontramos con lo decisivo: ahí se nace.
Rayo inesperado, verdad que nos toma, paso dado, entraña tocada, nudo en la garganta, indómita luz, lucha compartida, cruz también y encuentro y recomienzo.
Lo decisivo nos nace.
Por Nestor Borri