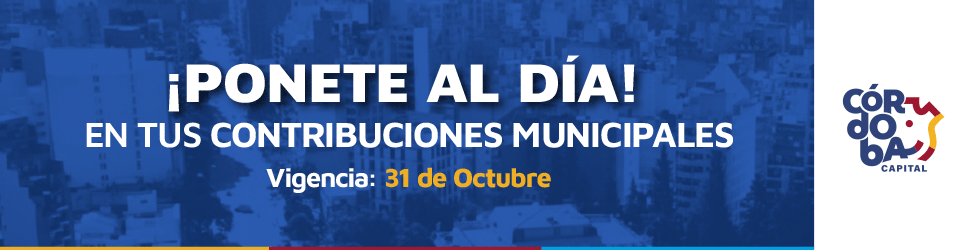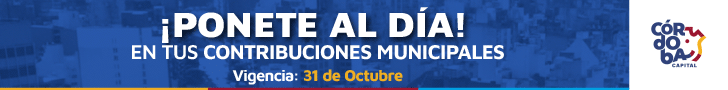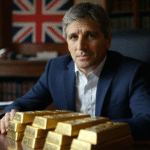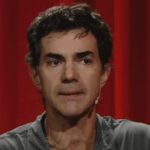Los documentalistas argentinos hacen foco en una de las mayores catástrofes medioambientales para un film que prefiere producir preguntas antes que arriesgar respuestas.
Hay un barco anaranjado de óxido sobre la arena salitrosa de un mar que ya no existe. Detrás asoman otros barcos igual de desconchados, igual de olvidados, navegando inmóviles sobre olas fantasmas. A su alrededor los chicos juegan, mientras los adultos rebuscan tesoros cavando sobre lo que alguna vez fue un lecho marino. La desaparición del Mar de Aral, que hasta hace menos de 30 años llevaba milenios en el límite entre Kazajistán y Usbekistán, es definida como una de las mayores catástrofes medioambientales de la historia reciente. En el documental Esperando al mar, los argentinos Lucas Peñafort y Fernando González abordan la cuestión a partir de una laboriosa poética cinematográfica.
Si las imágenes que los directores construyen para ilustrar el impacto que la brutal pérdida de un mar entero produce en quienes crecieron aprendiendo a ser parte de ese paisaje resultan elocuentes, lo mismo puede decirse de los textos que completan la puesta en escena. “Somos niños en un juego que no entendemos. Las olas ya no rompen, el sol no brilla. Solo la memoria de lo que fue alguna vez”, dice un joven que apenas llegó a conocer al mar cuando ya estaba en retirada. La frase incluye una de las palabras que se mantendrá constante a lo largo del documental: memoria. Otra de esas palabras repetidas es el verbo desaparecer, junto a todos sus derivados.
Esperando al mar es una película que elige producir preguntas en lugar de arriesgar respuestas. ¿Pueden la desaparición de un mar y la desaparición de una persona producir los mismos sentimientos de angustia y congoja? “El mar ha desaparecido tres veces y tres veces ha regresado. Algunos dicen que es por el hombre, otros que es la voluntad del mar. En Aral solo queda una arena con sangre, un ser intermedio, en el limbo de un agua que no moja y el aire que no se respira. Ni vivo ni muerto, perdido en la profundidad del Aral”. Un mar que no está ni vivo ni muerto, un mar desaparecido. La idea resulta muy familiar.
Muchas veces, Esperando al mar accede a las imágenes del desierto de sal que dejó la retirada del mar o de las aldeas que languidecen a su alrededor a través de las ventanas de las casas, de las claraboyas y escotillas de los barcos herrumbrados que quedaron varados sobre la arena, o de las ventanillas y los parabrisas de los automóviles que avanzan sobre un paisaje trágico. Como si no fuera posible percibir al mundo sin la mediación de un marco que contenga la realidad, como si esos bordes impidieran que las imágenes se desvanezcan como el agua del Aral.
Si las imágenes que los directores construyen para ilustrar el impacto que la brutal pérdida de un mar entero produce en quienes crecieron aprendiendo a ser parte de ese paisaje resultan elocuentes, lo mismo puede decirse de los textos que completan la puesta en escena. “Somos niños en un juego que no entendemos. Las olas ya no rompen, el sol no brilla. Solo la memoria de lo que fue alguna vez”, dice un joven que apenas llegó a conocer al mar cuando ya estaba en retirada. La frase incluye una de las palabras que se mantendrá constante a lo largo del documental: memoria. Otra de esas palabras repetidas es el verbo desaparecer, junto a todos sus derivados.
Esperando al mar es una película que elige producir preguntas en lugar de arriesgar respuestas. ¿Pueden la desaparición de un mar y la desaparición de una persona producir los mismos sentimientos de angustia y congoja? “El mar ha desaparecido tres veces y tres veces ha regresado. Algunos dicen que es por el hombre, otros que es la voluntad del mar. En Aral solo queda una arena con sangre, un ser intermedio, en el limbo de un agua que no moja y el aire que no se respira. Ni vivo ni muerto, perdido en la profundidad del Aral”. Un mar que no está ni vivo ni muerto, un mar desaparecido. La idea resulta muy familiar.
Muchas veces, Esperando al mar accede a las imágenes del desierto de sal que dejó la retirada del mar o de las aldeas que languidecen a su alrededor a través de las ventanas de las casas, de las claraboyas y escotillas de los barcos herrumbrados que quedaron varados sobre la arena, o de las ventanillas y los parabrisas de los automóviles que avanzan sobre un paisaje trágico. Como si no fuera posible percibir al mundo sin la mediación de un marco que contenga la realidad, como si esos bordes impidieran que las imágenes se desvanezcan como el agua del Aral.
Fuente: Pagina12